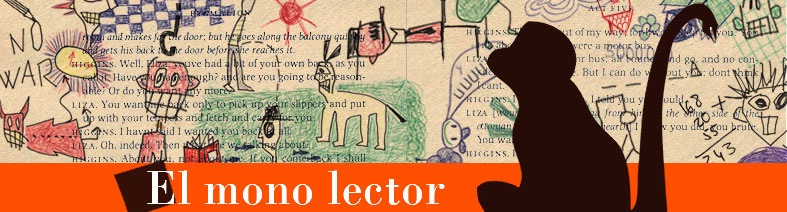Tengo un problema. Me estoy haciendo mayor. Lo barruntaba desde hace tiempo, porque el espejo no miente y el DNI menos. Como casi todas las mujeres a partir de los cuarenta, soy invisible hasta para los obreros. Ya no me silban desde los andamios. Además, hace poco una niña se ofreció a cederme su asiento en el autobús. Pese a que mis neuronas y mis estrógenos ya no son lo que eran, controlé el impulso súbito de matarla. Incluso le di las gracias porque es lo que se espera de un adulto como yo.
Tengo un problema. Me estoy haciendo mayor. Lo barruntaba desde hace tiempo, porque el espejo no miente y el DNI menos. Como casi todas las mujeres a partir de los cuarenta, soy invisible hasta para los obreros. Ya no me silban desde los andamios. Además, hace poco una niña se ofreció a cederme su asiento en el autobús. Pese a que mis neuronas y mis estrógenos ya no son lo que eran, controlé el impulso súbito de matarla. Incluso le di las gracias porque es lo que se espera de un adulto como yo.Sin embargo, lo que me preocupa de hacerme mayor no es que me cuelguen las carnes, sino las creencias. Reconozco que cada vez tengo menos y las que sobreviven se me están poniendo fofas porque, aunque intento ejercitarlas, la gravedad de la fuerza bruta que tienen los hechos amenaza cada día con dejármelas como un colgajo. Ya no creo en los curas, ni en los sindicatos, ni en la izquierda, ni en los partidos políticos convencionales, ni en los empresarios… Sin embargo, pese al manifiesto declive de mis creencias, conservo mis principios esenciales bien turgentes, como cuando tenía veinte años.
Groucho Marx decía: “Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros”. No me gusta señalar, pero la cita parece hecha a medida de los socialistas, que se presentan a las elecciones con una doctrina y un programa y luego, sin anestesia, nos meten por donde más duele una reforma laboral que apesta a neoliberalismo, pretextando que no había más remedio. Si es así, ¿para qué votamos a los políticos? ¿No deberíamos votar a los capitostes del FMI y a los tiburones de Wall Street y las grandes corporaciones que son quienes de verdad deciden qué hacer, cuándo y cómo hacerlo?
Sin duda soy una antigua, pero tengo principios democráticos y creo, sinceramente, que inclinarse como un vasallo ante aquellos que propiciaron esta crisis y acatar sus recetas supone una renuncia explícita a la democracia. Si un presidente se baja los pantalones, fijo que nos dan por el orto a los mismos de siempre, y Zapatero lo ha hecho. Muy recientemente, en el mismísimo Wall Street. Por eso, haya salido como haya salido, creo que la huelga del pasado miércoles era necesaria. Y habrá que hacer más, mucho más, en esa misma dirección. Ya sé que nado contracorriente, pero es una cuestión de principios. Si no le gustan, como diría Groucho, tiene otras columnas.